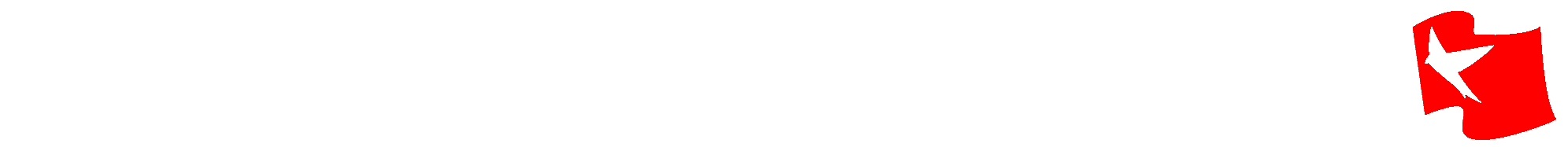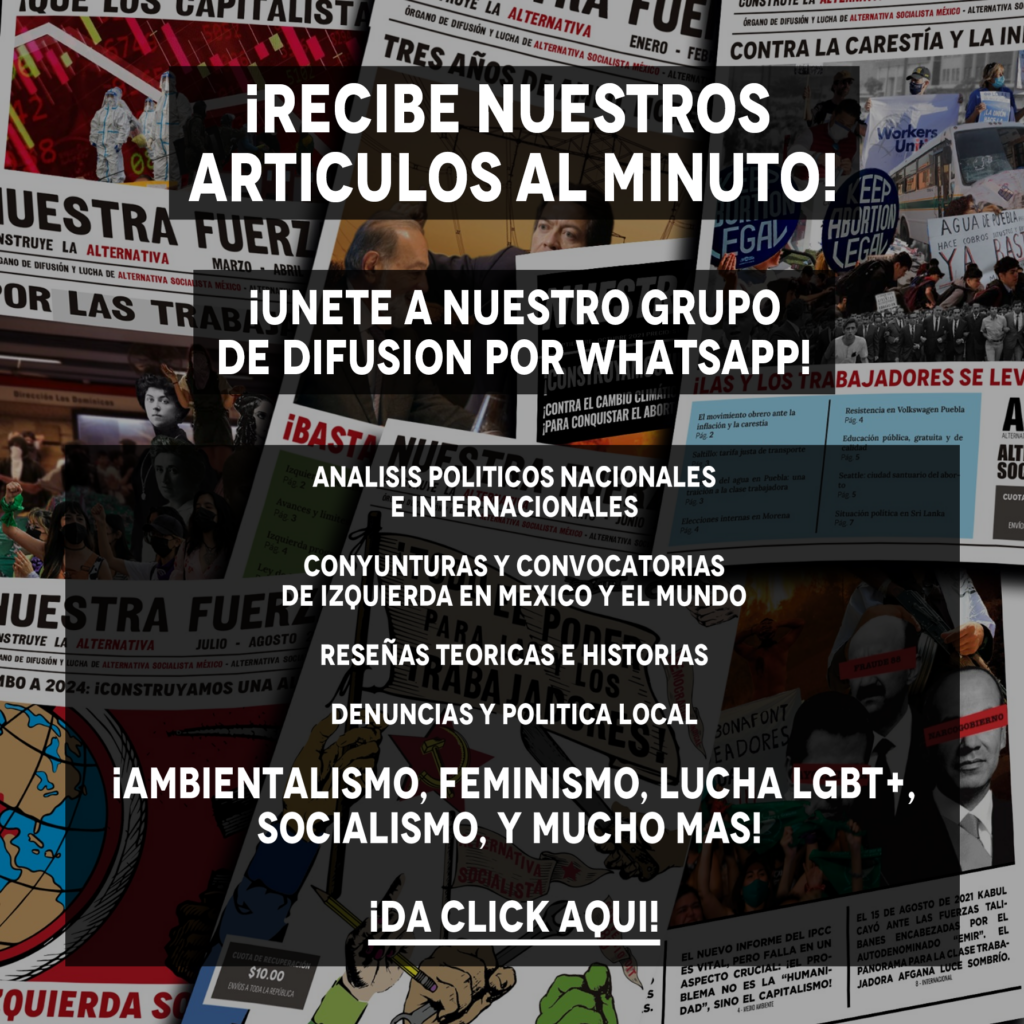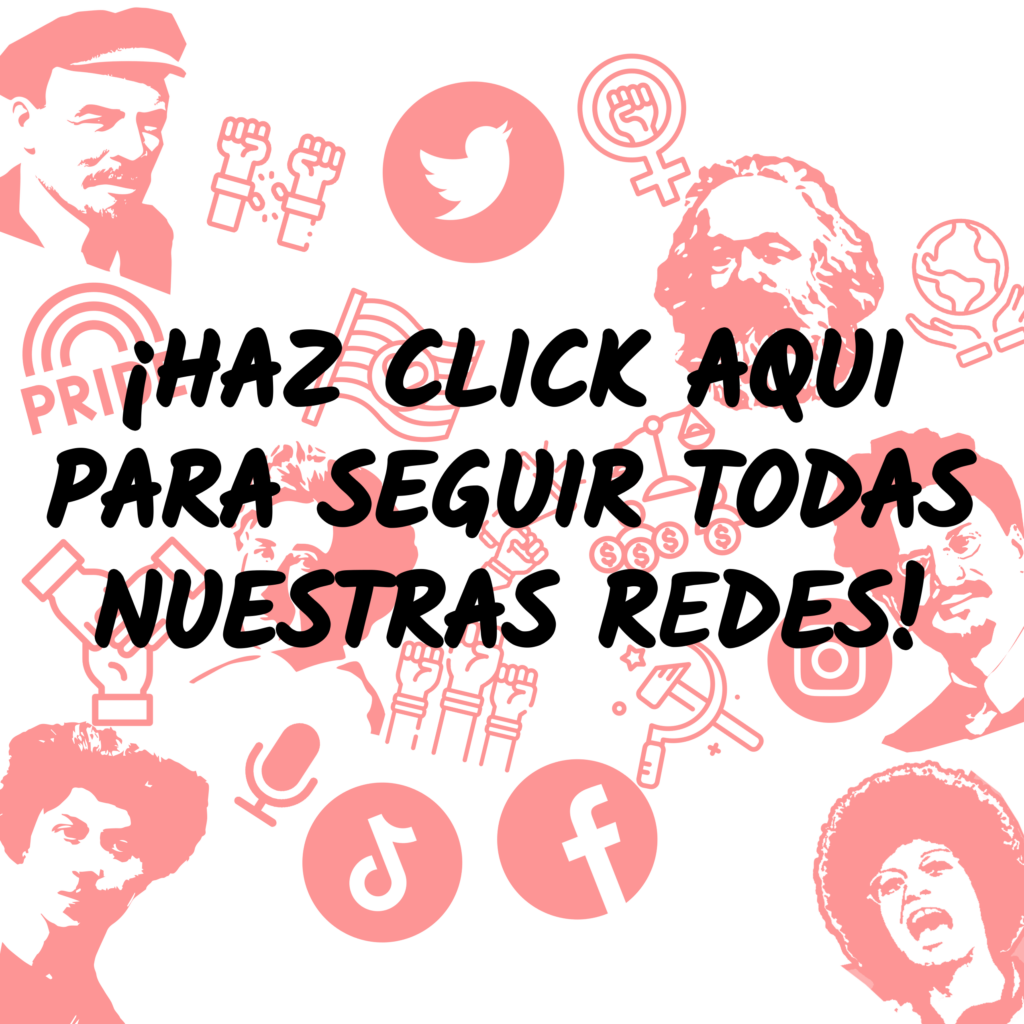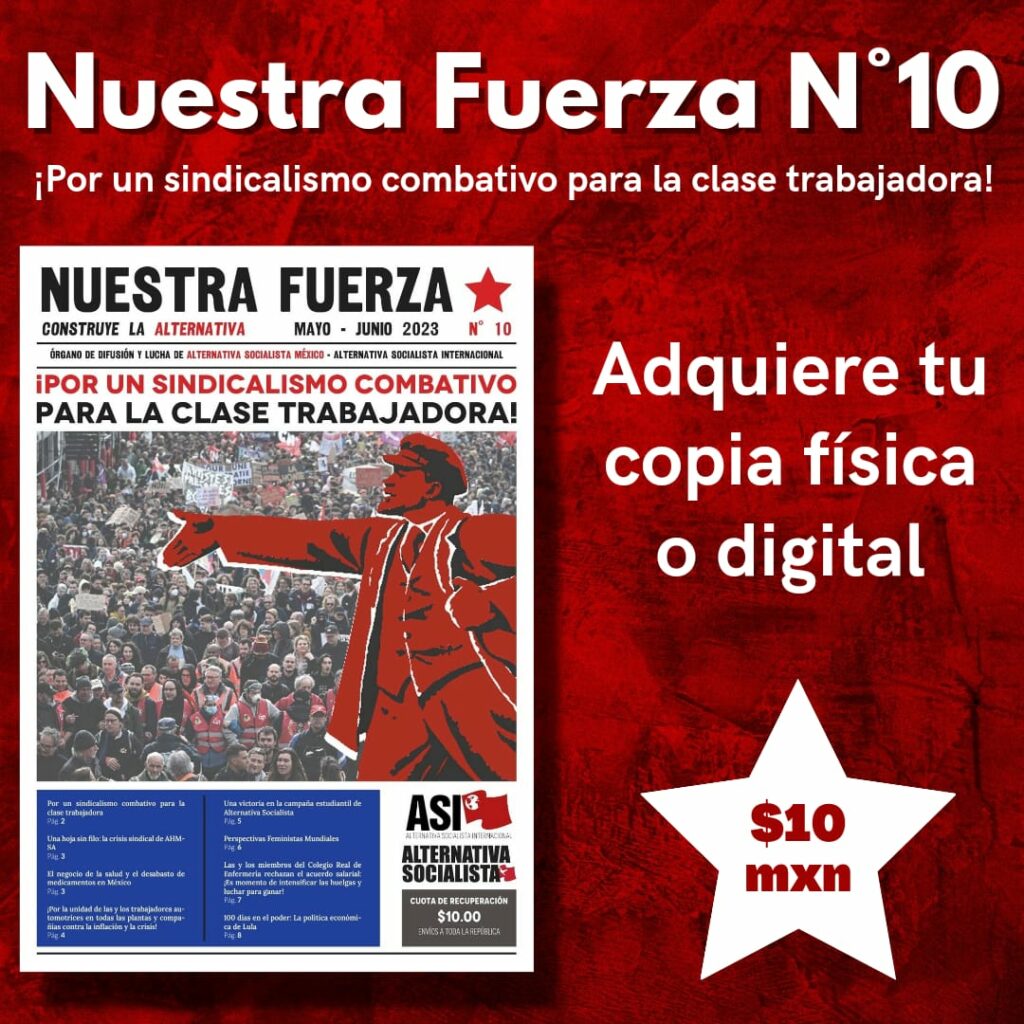Nuevos peligros amenazan a la República Democrática del Congo

En la República Democrática del Congo se está desatando una terrible nueva crisis. En su intento de capturar Goma, no cientos, sino miles, han muerto. Decenas de miles han huido de la República Democrática del Congo por miedo a ser reclutados por el M23. Las “fuerzas de paz” internacionales no han logrado mantener la paz.
Escrito por Paul Moorhouse y Ndumiso Ncube, Proyecto por una Internacional Marxista Revolucionaria.
En enero de 2025, 14 soldados de la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDF, por sus siglas en inglés) murieron en la República Democrática del Congo (RDC). Decenas de soldados heridos han sido evacuados.
El resto de la fuerza de “mantenimiento de la paz” de Sudáfrica, compuesta por entre 1.000 y 2.000 soldados, sigue atrapada por el avance de los rebeldes del M23, que han capturado la ciudad de Goma en la provincia de Kivu. El M23 también ha capturado la segunda ciudad, Bukavu.
Tropas y mercenarios rumanos leales al gobierno del presidente Félix Tshisekedi, con sede en Kinshasa, han huido a la vecina Ruanda.
Estas bajas sudafricanas ponen de relieve la terrible crisis que se está desatando una vez más en la República Democrática del Congo. En su intento de apoderarse de Goma, no cientos, si no miles, han muerto. Decenas de miles han huido de la República Democrática del Congo por miedo a ser reclutados por el M23.
El conflicto más sangriento del mundo desde la Segunda Guerra Mundial
Estas cifras, sin embargo, son una gota en el océano de las sucesivas guerras civiles que han asolado a la República Democrática del Congo desde 1960, el conflicto más sangriento del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 10 millones de personas han perecido a causa de asesinatos atroces, violencia sexual institucional, hambre y enfermedades. No obstante, plantean preguntas importantes.
Muchos sudafricanos se preguntan por qué su gobierno, que preside la sociedad más desigual del mundo, ha enviado una fuerza armada a 5,000 kilómetros de su hogar para morir como ratas en una trampa.
Las víctimas se produjeron porque el capitalismo sudafricano ha aprovechado una crisis humanitaria para extender los tentáculos de su poder imperialista por toda África. La fuerza de “mantenimiento de la paz” sólo espera mantenerla en la medida en que se puedan conseguir recursos y exportarlos para garantizar ganancias a los monopolios capitalistas.
Existen paralelismos escalofriantes entre el papel de esta fuerza, enviada a la República Democrática del Congo en 2023 por la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) para reemplazar a las tropas de las Naciones Unidas, y los acontecimientos que se desarrollan en el país.
En noviembre, la policía sudafricana cerró todas las entradas a la mina de oro de Stilfontein para expulsar a los mineros informales “ilegales”. En enero, al menos 100 mineros tomados como rehenes por la policía habían muerto por deshidratación o hambre.
La Conferencia de Berlín repartió África
Tanto el Congreso Nacional Africano como los partidos del Gobierno de Unidad Nacional anteponen los beneficios de las empresas mineras que han saqueado África desde el siglo XIX a la vida humana.
El enfoque de los gobiernos capitalistas de hoy en día difiere poco de las prácticas que se remontan a la Conferencia de Berlín de 1884, que repartió la tierra y la riqueza de África entre las potencias imperialistas de Europa, para alimentar las ganancias capitalistas.
Las raíces del conflicto congoleño actual también se pueden encontrar en las decisiones de la Conferencia de Berlín.
En primer lugar, lo que hoy es la República Democrática del Congo fue otorgado al rey Leopoldo II de Bélgica. Ocho años antes, Leopoldo había contratado al periodista y explorador estadounidense Henry Morton Stanley para que abriera un territorio en la cuenca del Congo para que Bélgica lo explotara. 2,345 millones de kilómetros cuadrados de bienes raíces fueron otorgados a Leopoldo, su posesión personal como monarca absoluto.
En segundo lugar, al establecer los límites de lo que Leopoldo denominó erróneamente como el “Estado Libre del Congo” y otras posesiones coloniales, los delegados trazaron líneas arbitrarias en mapas proporcionados por Stanley y otros exploradores occidentales. Estas líneas dividieron las comunidades y naciones existentes sin que alguien pudiera hacer algo al respecto.
En consecuencia, la República Democrática del Congo y otros estados del África poscolonial heredaron un mosaico de conflictos étnicos, exacerbados por décadas de tribalismo de “divide y vencerás” empleado por los administradores imperiales.
Los imperialistas introducen el conflicto étnico
Antes de la intervención del imperialismo, las diferencias entre los Hutus y los Tutsis, los dos principales grupos de población de Kivu y los estados vecinos de Ruanda y Burundi, no eran tan marcadas. El idioma, las religiones, las creencias y las culturas de los dos pueblos eran similares.
Los Hutus se dedicaban a la agricultura, mientras que los Tutsis que llegaron más tarde a la región de los Grandes Lagos tendían a criar ganado. Los imperialistas, que necesitaban involucrar a la élite local en la administración de su colonia, favorecieron a los Tutsis, que tendían a ser más altos.
Se les ofrecía una mejor educación y, en general, se los trataba como “superiores” a los Hutus. Cuando en la década de 1930 las autoridades belgas introdujeron la “etnicidad” en su sistema de gobierno, los Hutus y los Tutsis ya no eran vistos como grupos sociales sino como razas separadas.
Explotación de los recursos naturales
Leopoldo se dedicó a enriquecerse, explotando duramente a los pueblos indígenas para producir madera, marfil, aceite de palma y caucho para la exportación. El caucho era especialmente rentable debido al aumento del uso de bicicletas en el siglo XIX y a la posterior revolución del automóvil. En 1901 se extraían hasta 6,000 toneladas de caucho del “Estado Libre”.
Se utilizaban métodos brutalmente inhumanos, como cortar las manos a los trabajadores que no cumplían con sus cuotas. Se esperaba que los soldados decapitaran a sus víctimas y proporcionaran partes del cuerpo como prueba de que sus balas no habían sido desperdiciadas.
Las fuerzas de resistencia cambian
La resistencia popular en el Congo y las campañas de solidaridad internacional obligaron a Leopoldo a ceder el control al gobierno belga en 1908. El Congo cayó presa de una alianza impía entre el Estado, la Iglesia católica y el capital privado, especialmente los conglomerados mineros gigantes, que beneficiaron enormemente a la clase dominante.
En 1959, el territorio colonial producía cobalto, cobre y diamantes industriales por un valor de 10%, 50% y 70% de la producción mundial respectivamente.
El mineral de uranio exportado desde la mina de Shinkolobwe, en el sudeste del país, donde trabajadores mal pagados trabajaban en condiciones peligrosas bajo contratos secretos para producir uranio, alimentó la carrera armamentista nuclear de la OTAN.
Mientras tanto, el pueblo congoleño carecía de representación política o de derecho a reclamar esos beneficios. La clase dominante trabajó duro para asegurar que los pueblos indígenas permanecieran subordinados, limitando las oportunidades educativas incluso cuando el Congo se convirtió en el segundo país más industrializado de África.
La industrialización tenía un solo propósito. La extracción máxima de beneficios por parte de los monopolios belgas e internacionales. Como explicó el historiador revolucionario guyanés Walter Rodney, mediante el colonialismo y el imperialismo, “Europa subdesarrolló a África”.
Lanzamiento de la lucha anticolonial
Después de la Segunda Guerra Mundial surgió una pequeña capa de congoleños cultos, los “Évolué”. Aunque estos intelectuales desafiaron la autoridad belga y al régimen colonial, sus demandas iniciales fueron modestas y equivalían a “convertirse en belgas”, según Patrice Lumumba, el primer ministro del Congo. Pero las semillas de la lucha anticolonial ya estaban sembradas.
En 1958, Lumumba y otros fundaron el “Mouvement National Congolais” para luchar por la liberación nacional. A pesar de la represión, la visita del rey Badouin en diciembre de 1959 desencadenó protestas masivas, obligando a Bélgica a invitar a políticos de la oposición a una “mesa redonda” en Bruselas.
Esta fue la primera vez que se permitió a los diversos pueblos indígenas del Congo tener voz en las discusiones políticas sobre su patria en ocho décadas de régimen colonial.
La delegación congoleña favoreció abrumadoramente la independencia inmediata, pero carecía de una ideología política común. Las divisiones tribales fomentadas por el colonialismo persistieron.
Cuando el Congo obtuvo la independencia el 30 de junio de 1960, los numerosos partidos políticos contaban en su mayoría con el apoyo de grupos étnicos y regiones específicos.
Mobutu toma el poder
Quince días después de la independencia y de la investidura de Lumumba como primer ministro, estalló un motín en el ejército, que desencadenó una serie de acontecimientos que culminaron con la toma del poder del jefe del ejército, Joseph Mobutu, que gobernó con impunidad entre 1965 y 1997.
Durante la “crisis de Katanga” (julio de 1960-1963), las autoridades provinciales de Katanga, una zona rica en minerales, se separaron del Congo con el apoyo de la empresa minera anglobelga Union Minière du Haut-Katanga. La UMH-K, además de ser propietaria de Shinkolobwe, dominaba la producción de cobre.
La posterior misión de “mantenimiento de la paz” de 20,000 soldados de las Naciones Unidas no tuvo como finalidad proteger al pueblo congoleño, sino defender “la situación actual”: la explotación despiadada de su trabajo y de la riqueza natural del Congo por parte del capital internacional.
Asesinato de Lumumba
Hoy en día se acepta que el arresto, tortura y asesinato de Lumumba en enero de 1961 fue organizado por la policía colonial de alto rango con el conocimiento de políticos belgas, funcionarios de la ONU y otras potencias imperialistas.
Es probable que fuerzas oscuras similares, entre ellas la CIA, el MI6 y los regímenes racistas de Sudáfrica y Rodesia, organizaran el derribo de un avión que transportaba al propio Secretario General de la ONU, con la pérdida de todas las vidas.
La razón del asesinato de Lumumba fue simplemente esta: defendía inequívocamente la emancipación económica, política y social de todo el pueblo congoleño, utilizando la riqueza de la nación para liberar sus mentes y elevar su nivel de vida.
Sus ideas evolucionaron rápidamente en tres cortos y frenéticos años de activismo político y su programa político era indudablemente incompleto. Sin embargo, señalaba la necesidad de romper tanto el poder político como el económico del capitalismo y el imperialismo y devolver la riqueza del Congo a sus productores.
Lumumba representaba una amenaza a la explotación y opresión capitalistas que debía ser eliminada.
En cambio, la mayoría de los dirigentes del África “independiente” en la era del neocolonialismo, desde Mobutu hasta los líderes del CNA de hoy, coexistieron felizmente con el legado del capitalismo, el imperialismo y el colonialismo en todo el continente y se enriquecieron gracias a ellos. Esto significa una miseria sin fin para el pueblo del Congo y la región en general.
Genocidio de Ruanda
Los gobiernos poscoloniales de Ruanda, una antigua colonia belga vecina y con la misma composición étnica que Kivu, no hicieron nada para resolver la amarga división étnica entre la mayoría Hutu y una minoría Tutsi que las autoridades coloniales belgas y (antes de 1945 en Burundi) alemanas promovieron para mantener su poder, y con frecuencia se apoyaron en ella.
En 1991, la guerra civil entre los opositores Tutsis exiliados en Kivu y las milicias Hutus desató un ciclo de violencia genocida en el que murieron 800,000 personas. Engendró una sucesión de milicias regionales y étnicas y conflictos bárbaros en toda la región de los “Grandes Lagos” del este del Congo, Uganda, Ruanda y Burundi.
Tras el genocidio, el presidente ruandés Paul Kagame intentó superar las divisiones del país, pero fracasó debido a su incapacidad para superar la profunda crisis económica y social. Cuando los partidos de base Hutu abandonaron su gobierno, temió que movilizaran una oposición armada a su gobierno.
Formación del M23
En 1996, Kagame comenzó a armar al pueblo Banyamulenge y a los refugiados Tutsis en la República Democrática del Congo. Esta milicia formó la base del actual M23.
Los Banyamulenge, de etnia Tutsi que residen en Kivu desde hace siglos, habían sido atacados por otros grupos. También se sentían maltratados por el gobierno de Kinshasa, lo que aumentó el apoyo al M23, del que esperaban que luchara por sus derechos.
El M23, que se creó en 2012, luchó contra las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo Hutu en el exilio vinculado al genocidio. Defendió al pueblo Tutsi de la violencia y defendió sus derechos como ciudadanos de la República Democrática del Congo.
Más tarde, los objetivos del M23 se ampliaron y afirmó que apoyaba los derechos de todo el pueblo congoleño contra la corrupción del gobierno central. Su avance se detuvo en 2013 cuando firmaron un alto el fuego con la expectativa de ser absorbidos por el ejército de la República Democrática del Congo.
Cuando esto se vio frustrado, el M23 lanzó otra ofensiva en 2017. Ahora han capturado áreas altamente pobladas vitales para la actividad económica, incluida Goma. Están presionando para obtener el control de Kivu del Norte y Kivu del Sur, capturando más territorio que nunca.
El avance actual del M23
El M23 ha declarado que tiene la capital Kinshasa en la mira, ya que las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo se han ido desvaneciendo cada vez más, incapaces de detener su avance.
Tanto la Comunidad de África Oriental (EAC, por sus siglas en inglés) como la SADC han exigido que el M23 detenga su avance, con poco efecto hasta ahora.
Las sucesivas intervenciones de la ONU, la SADC y la EAC no han abordado las causas profundas de este desastre provocado por el hombre, y con más frecuencia las han exacerbado.
Las fuerzas de paz no pueden resolver los problemas
Un reporte de la ONU de 2005 confirmó más de 70 informes de violencia sexual por parte de “fuerzas de paz” contra niños, pero solo identificó a siete perpetradores, solo uno de los cuales enfrentó cargos criminales al regresar a casa. La ONU explicó que “tiene jurisdicción sobre su propio personal civil, pero no poder para castigar a las fuerzas de paz”.
Aunque la SADC y la ONU afirman defender la democracia y el régimen constitucional, sólo ha habido cuatro elecciones desde 1960, la primera en 2006, cada una marcada por la represión de las voces de la oposición.
La élite política del partido gobernante UDPS de Tshisekedi ejerce un inmenso poder y riqueza a expensas del pueblo, más del 70% del cual vive en extrema pobreza.
Los sucesivos líderes de la República Democrática del Congo han sido cómplices del saqueo del país inspirado por el capitalismo, manteniendo la desigualdad. Los servicios básicos como la educación y la atención sanitaria están fuera del alcance de la mayoría de los congoleños.
Sólo un tercio de los hombres completan la educación secundaria, pero este nivel es el doble de lo que lo hacen las mujeres, lo que afianza la desigualdad de género y refuerza el abuso de género endémico de la sociedad congoleña.
El fracaso de Sudáfrica
Sudáfrica y los demás estados capitalistas de la SADC no pueden superar el holocausto congoleño de división étnica y la violencia intensificada del patriarcado y el binarismo de género engendrada por la guerra, sin oponerse al sistema explotador del capitalismo y el imperialismo en el que se basan.
Un Gobierno de Unidad Nacional con ministros del Congreso Nacional Africano, que presiden niveles récord de violaciones y feminicidios y promueven activamente ataques xenófobos contra trabajadores migrantes, sentados junto a los antiguos asesinos tribales y los secuaces del Apartheid del Partido Inkatha de la “Libertad” no puede ofrecer alivio a las masas del Congo cansadas de la guerra.
La SADC tropezó con la brecha causada por el fracaso de la última misión de la ONU. Los ministros sudafricanos esperan reforzar su posición como potencia regional. Pero, atados al capitalismo, sólo pueden actuar como “policías” geopolíticos, subcontratando a los grandes actores del capitalismo internacional.
Sólo la organización de masas puede acabar con la explotación imperialista
Estas potencias, las corporaciones europeas, estadounidenses y chinas, siguen desangrando al Congo en la mejor tradición de Leopoldo II. Están cada vez más desesperadas por saquear sus minerales de “tierras raras” para alimentar un “auge de la inteligencia artificial” mientras buscan una salida al creciente impasse económico y social del capitalismo.
La salida de esta crisis está en manos de las masas sudafricanas y congoleñas, siguiendo el camino por el que Lumumba dio los primeros pasos audaces.
Las dos mayores economías de África al sur del ecuador, su riqueza mineral, industrial y agrícola deben ser aprovechadas por quienes las producen y dirigidas a reconstruir sus sociedades y las de las naciones circundantes en una federación democrática voluntaria, una África Unida Socialista.
Sólo de esta manera se pueden superar la desigualdad y los conflictos étnicos creados por el imperialismo y exacerbados por el régimen neocolonial en crisis en África.